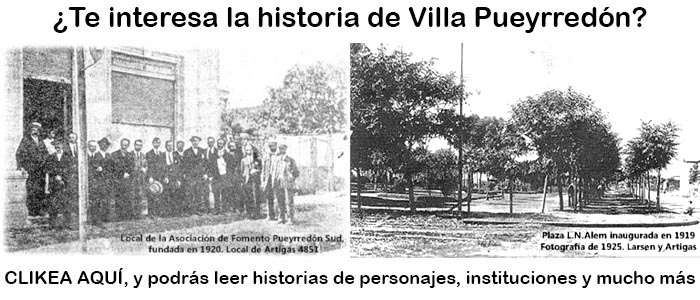Si hay un tema con el cual no conviene meterse en esta vida es el tiempo; y no nos referimos al clima sino al tiempo que inexorablemente pasa para todos.
Por Aldo Barberis Rusca
Cuando uno intenta referirse a algún tema lo primero que busca es una definición que de alguna manera limite o ponga un marco a lo que uno trata. Con el tiempo esto resulta imposible ya que no existe una definición y parecería ser que nadie sabe lo que realmente es y cual es su naturaleza.
En principio podemos decir que el tiempo es una magnitud física, es decir que es una cualidad medible de un sistema físico. Pero en realidad esto nos dice poco respecto de su naturaleza.
Existen otras magnitudes físicas que son, de alguna manera, factibles de comprender. El peso, por ejemplo, es una fuerza que está relacionada con la gravedad y esta a su vez con la masa de un objeto; todas estas propiedades son modificables por el observador.
El tiempo, en cambio, fluye como si nada le importara. Podemos medirlo, contarlo, aplicarlo a una fórmula pero, en principio y dentro de nuestras limitaciones, no podemos alterarlo.
Pero el concepto del tiempo como magnitud física es algo que le interesa a un reducido grupo de personas desde hace relativamente poco tiempo.
Originalmente el paso del tiempo fue objeto de preocupación y estudio desde los albores mismos de la humanidad.
Se supone que las primeras aproximaciones al estudio del tiempo tienen su origen en la observación de ciertos acontecimientos cíclicos: la continuidad entre el día y la noche; los cambios estacionales, los períodos fértiles, etc. Y la luna, con sus cambios de fases fue tal vez el primer “reloj” de la humanidad.
El ciclo completo de las fases lunares tiene una duración aproximada de veintiocho días, lo cual dividido en las cuatro fases (luna nueva, cuarto creciente, luna nueva y cuarto menguante) da como resultado la semana de siete días que hasta hoy usamos.
Seguramente nuestros antepasados no tardaron en relacionar los ciclos lunares con los ciclos menstruales femeninos cuyas duraciones son prácticamente equivalentes.
De ahí a darle a la luna una característica femenina había solo un paso.
En tren de analogías se identificaron las fases lunares con las etapas de la vida de la mujer y entonces el cuarto creciente se lo asoció con la doncella, la luna llena con la madre y el cuarto menguante con la anciana. La luna nueva o luna negra se relaciona con el paso por la muerte y posterior resurrección.
De esta forma la luna fue la primera diosa y las mujeres las primeras sacerdotisas y representantes de la diosa en la tierra.
Los grupos humanos, las tribus y los clanes de esta etapa construyeron sociedades de corte matriarcal; gobernadas por una sacerdotisa y con sistemas de transmisión hereditaria por línea materna (matrilinaje).
Este sistema perduró en el área del mediterráneo hasta aproximadamente el 2000 adC, cuando las invasiones de pueblos indoeuropeos provenientes de las costas del Mar Negro y el Danubio transforman paulatinamente el sistema hacia el patriarcado.
El paso de las sociedades de cazadores recolectores a sistemas agrícolas implicó la necesidad de medir el tiempo en función de las cosechas, lo cual implicó nuevos desafíos.
Los agricultores necesitaban saber en qué momento se debía sembrar para obtener buenas cosechas. Pero esto que para nosotros hoy es algo tan simple como mirar un almanaque, en la antigüedad era todo un misterio.
Desde muy antiguo los hombres crearon observatorios para determinar con notable precisión las fechas de los solsticios.
Estos observatorios que pueden ser desde pequeñas hendijas en una cueva que dejan pasar el sol en una fecha determinada hasta grandes construcciones como Stonehenge se encuentran diseminadas por todo el mundo y le permitían a los agricultores programar el momento más propicio para la siembra.
Claro que la observación de estos datos no estaba abierta a todos sino que era mantenida en secreto por algunos que se convirtieron en las clases sacerdotales y que tenían el poder de determinar el momento en que se debían realizar las distintas labores en los campos.
Como vemos siempre quienes tuvieron la información tuvieron al mismo tiempo el poder.
Las religiones, todas, tienen su origen en la medición del tiempo, en las cosechas y en los calendarios agrícolas.
Pero el problema radica en que las divisiones que hace el hombre no siempre concuerdan con las que hace la naturaleza. Ni el día dura veinticuatro horas, ni el año dura trecientos sesenta y cinco días y ahí empiezan los problemas.
Tener un mes lunar de veintiocho días aproximaba el año a los doce meses (28×13=364) pero tenía el inconveniente de dejar un día fuera del año. Aparte de que al ser 13 un número primo el año era imposible de dividir en igual cantidad de meses.
El número ideal de meses es doce, un número fácilmente divisible por dos, tres, cuatro y seis; pero el inconveniente es que eso da meses de treinta días pero el sobrante son cinco que quedan fuera del año.
Los aztecas, pero no solamente ellos, tenían el año de doce meses de treinta días. Los cinco días restantes eran los “días enmascarados” que se consideraban infaustos.
Los egipcios fueron los primeros en tener un calendario con un año de 365 días. Pero al carecer de año bisiesto las casi seis horas sobrantes de cada año se iban acumulando, por lo cual contaban con un calendario de 365 días, con festividades de fechas fijas que se iban retrasando y otro calendario para los cultivos que se iba ajustando según las inundaciones del Nilo.
Estos dos calendarios coincidían cada 1260 años, lo que se llamaba el “gran año”.
Esta coincidencia se celebraba quemando un águila sobre un nido de hojas de palmera lo que constituyó la base de la leyenda del Ave Fénix que cada 1260 años retorna a Egipto desde el oriente para morir y renacer de sus cenizas.
Más de diez mil años pasaron desde que el hombre comenzó a medir el tiempo y a hacerlo cada vez con mayor exactitud, al punto de poder hacerlo con una precisión de unas milésimas de segundo.
Pero aunque podamos medirlo seguimos sin conocer su verdadera naturaleza.
Lo único que sabemos de él es que irremediablemente pasa y que, como dijo el poeta, nos vamos poniendo viejos.